From Lost to the Binge-river: F*CK las series
O cómo las plataformas cambiaron (para mal) la forma en la que consumimos televisión
Partamos de un hecho: a pesar de lo agresivo del título de este texto, durante mucho tiempo me fascinaron las series de televisión. Os pongo un ejemplo. Entre 2004 y 2010, millones de fans de Lost (yo entre ellos) vivimos un mismo ritual semanal: el miércoles llegaba el episodio nuevo vía Kiribati (ya jueves en España), lo veíamos, nos lanzábamos a foros y webs con teorías, consultábamos la Lostpedia, comprábamos merchandising y quedábamos con otros losties para no ver el siguiente capítulo en soledad. Con todos sus altibajos (la serie se alargó más de la cuenta, sufrió huelgas de guionistas, alternó temporadas buenas con otras irregulares con bastantes capítulos de relleno…), ver Perdidos fue algo que recuerdo con muchísimo cariño esencialmente por ser una experiencia compartida y pausada. Su cadencia semanal, repartida en varios meses y varias tandas a lo largo del año, alimentaba la conversación y el tejido de comunidad: seguíamos con interés los misterios de la isla mientras los más devotos intentaban descifrar pistas y anticipaban desenlaces, y en el tiempo entre capítulo y capítulo el debate continuaba en el trabajo o la universidad. Ese modo de ver televisión, que después viviríamos con Juego de Tronos, incluso con más público e intensidad, ha dado paso en la última década a otro bien distinto: el que apuesta acríticamente por el binge-watching o el consumo de atracón. Temporadas que caen en una noche, maratones de series en el sofá con el móvil en la mano y un implacable “Siguiente episodio en 5…4…3…” en todas las plataformas que invita a no parar nunca. Este texto intenta reflexionar sobre qué hemos dejado por el camino con ese cambio de hábitos y, sobre todo, por qué creo que todos y todas perdemos cuando las series ocupan más espacio que cualquier otro producto cultural, especialmente si las consumimos en el modo al que las plataformas nos empujan.
El enganche infinito y el coste de oportunidad
Los datos son claros: dedicamos más tiempo que nunca a consumir productos audiovisuales en plataformas, y en especial, series. El auge del streaming y la resaca post-COVID han disparado el visionado doméstico mientras el consumo de cine en salas sigue por debajo de los datos de 2019. En mayo de 2025, el streaming alcanzó el 44,8% del uso total de televisión en EE. UU. y, por primera vez, superó la suma de la televisión abierta y el cable (44,2%). Desde mayo de 2021, su uso ha crecido un 71%, mientras que la televisión abierta y el cable han caído un 21% y un 39%, respectivamente. En España, la tendencia es similar, aunque la televisión convencional sigue teniendo aquí algo más de peso que en Norteamérica. Esta marea de visionado doméstico, acelerada por la pospandemia y la oferta de plataformas, está desplazando tiempo de otras prácticas culturales hacia las series, porque (no lo olviden) nuestro tiempo es finito. Muchos de los minutos que antes podían destinarse a otros consumos culturales hoy se quedan en el sofá entre episodios. En Netflix, el 72% del tiempo de visionado correspondió a series (frente al 28% a películas). Y en el total del streaming en EE. UU., los títulos más vistos por minutos también evidencian la brecha: en 2023, la ya finalizada serie Suits acumuló 57,7 mil millones de minutos frente a 11,6 mil millones de la película más vista (Vaiana). Es decir, el top 1 de series multiplica por cinco aproximadamente el top 1 de películas en minutos vistos. En tiempo de atención capturada.
Esa captura de atención se apoya en las dinámicas económicas actuales de la generación del contenido. Tras tocar techo en 2022 en número de producciones de series guionizadas (casi 600 series solo en EE. UU.), desde 2023 lo que vive la industria es gran dificultad y precariedad para cuadrar números y contentar a los inversores: fin de la barra libre que hubo durante el COVID a la hora de aceptar propuestas a los guionistas, subidas de precio a los suscriptores, despidos masivos, cancelaciones inesperadas y retirada de series del catálogo. Eso es lo que está viviendo la industria. La llamada fase madura de la plataformización: donde la prioridad pasa de sumar usuarios a maximizar minutos rentables y cuadrar cuentas, y lo que no retiene o no compensa desaparece.
A ese motor económico se suma el propio diseño del producto, sobre el que ahora intentaré profundizar. La televisión es un medio de guionistas que debe llenar horas y favorecer la continuidad de los personajes, mientras que el cine, por lo general, trabaja con historias finitas. No extraña, por tanto, que las métricas fetiche de la era del streaming sean los “minutos vistos” y la tasa de retención, en un entorno-plataforma que nos empuja a seguir de forma continua: reproducción automática, recomendaciones inmediatas, cliffhangers y esa psicología del “ya que he llegado hasta aquí” (cuando llevas dedicadas cinco, seis, siete horas a una serie, cuesta abandonar). Con el tiempo limitado, el coste de oportunidad es evidente: cada episodio encadenado se resta a otras cosas. El saldo también es claro: menos variedad de prácticas culturales y menos reflexión sobre el propio consumo.
Series sin plan, series enmierdificadas
En la era clásica de la televisión de autor (la tercera edad de oro de las series), las mejores series solían partir de una visión narrativa cerrada: los creadores sabían más o menos cómo acabarían y pudieron ejecutar ese plan con cierta libertad creativa. En la primera década de este siglo, obras como Los Soprano, Mad Men o A dos metros bajo tierra llegaron al final con un plan de desenlace claro y control creativo para ejecutarlo; no escribieron cada escena desde el principio, pero sabían adónde querían llegar. En Breaking Bad, Gilligan no trazó cada detalle desde el arranque, aunque concibió una transformación finita de sus protagonistas y pudo cerrarla en sus términos. Hoy, en cambio, la serialidad en plataformas muchas veces nace y se mantiene sin un final o un rumbo claro. O, al menos, todo funciona más en el corto plazo. Si funciona, se estira; si no, se cancela abruptamente. Esto tiene un efecto perverso: la coherencia narrativa se resiente y al espectador fiel lo dejan colgado a mitad de historia. No es que antes no se cancelaran series, pero se operaba con otra lógica: encargos por temporadas completas, incentivos de sindicación (el clásico modelo de paquetes de reposición que primaba sumar capítulos), decisiones creativas si las audiencias no acompañaban que permitían cerrar de forma mínimamente digna, y un archivo que seguía vivo, incluso después de cancelar, a través del formato físico (cerrar arcos o dar finales dignos era importante porque el paquete completo tenía alto valor de reventa). En el mundo streaming, en cambio, las decisiones llegan con métricas opacas y muy rápidas, las historias se cortan en pleno cliffhanger, algunos títulos se retiran del catálogo por pura contabilidad y las “miniseries” (si es que existe tal cosa) se alargan o se trocean según convenga. El resultado es un ecosistema mucho más volátil, lleno de finales inciertos y donde la confianza del espectador está cada vez más erosionada.
Los ejemplos abundan. Netflix canceló The OA tras su segunda temporada dejando su intriga sin resolver (pese a curiosas protestas de los fans). Fulminó 1899 tras una única temporada, a pesar de haber quedado en un cliffhanger y de que sus creadores afirmaran que tenían planeadas tres tandas. La gente aún espera la tercera temporada de The Politician tras años de falta de información. Netflix se erige, por todo esto, como biblioteca de historias inconclusas. Pero no solo Netflix: en 2022 Warner Bros. Discovery hizo jugadas aún más drásticas, eliminando series ya emitidas de su catálogo. Westworld, tras 4 temporadas, fue retirada junto a otras de HBO Max (ni siquiera los episodios ya producidos se podían ver) para ahorrarse costes. Ese contenido se convirtió en un mero apunte contable (un activo amortizable), traicionando la promesa de que el streaming nos daría “todo, para siempre, al alcance”.
Otra tendencia es el timo de la “miniserie” que no es tal. Las plataformas anuncian limited series que luego, si arrasan en audiencia, reviven con segunda o tercera temporada. Big Little Lies se vendió como serie limitada (adaptaba una novela autoconclusiva) hasta que, tras su éxito con una primera temporada fantástica, HBO encargó una segunda y rompió su propio cierre. The White Lotus nació como sátira autoconclusiva y luego se convirtió en antología anual. Netflix estiró Por trece razones de una a CUATRO temporadas, aun cuando su premisa solo daba claramente para una. Esta “falsa finitud” de marketing abunda, y refuerza la sensación de que todo puede alargarse si conviene. Ya no sabemos si una historia terminará o se prolongará artificialmente para seguir capturando la atención.
¿Por qué ocurre esto? Las condiciones materiales de producción que empujan a ver series sin rumbo han cambiado. Las plataformas trabajan con tiempos de entrega muy comprimidos, salas de guionistas que escriben a contrarreloj y con poca continuidad en los equipos. Es un modelo precario de cadena de montaje (taylorismo televisivo) donde importa más cumplir con la fecha de estreno que pulir cada detalle de lo que se escribe. Se necesitan temporadas completas para ya, y muchas. 120 temporadas originales al año (de lo que presume Netflix, por ejemplo) es un volumen imposible de conseguir sin sacrificar calidad. Para lograrlo, la empresa termina firmando convenios laborales más laxos: pagando menos a los equipos técnicos y haciendo trabajar a estos jornadas maratonianas. En ese contexto, resulta más fácil tirar de fórmulas genéricas y prolongar tramas que arriesgar con algo realmente pensado de principio a fin. De ahí esa sensación generalizada de que muchas series van escribiéndose sobre la marcha, sin un horizonte claro más allá de llenar minutos. No es algo que no haya sucedido tradicionalmente con los culebrones diarios, pero ahí la fórmula era explícita y el público lo asumía como parte del contrato: episodios infinitos, giros de guion constantes y producción a destajo. La novedad es que esa lógica se ha filtrado a la ficción supuestamente “de prestigio”.
No todo es así. Algunas series largas y de éxito, relativamente actuales, sí han demostrado que se puede mantener la calidad a lo largo de sus capítulos: Better Call Saul o Succession profundizaron en tramas y personajes con maestría durante varias temporadas. Pero tengo la impresión de que son la excepción que confirma la regla. Cuanto más se prolongan los arcos narrativos, mayor es el riesgo de deriva y relleno. Si la propia plataforma no sabe si dará luz verde a futuras temporadas, los guionistas tampoco saben cuánto revelar o guardar. Se rueda la primera entrega con final abierto “por si acaso”, y si luego llega la cancelación, nos quedamos sin cierre.
En el streaming actual, manda la contabilidad del corto plazo: si no salen las cuentas, se corta la inversión y da igual la trama pendiente. Es la lógica de la enshittification de Doctorow: las plataformas, que al principio priorizaban al usuario para captarlo como cliente, pasan a priorizar la retención y los números en sus informes financieros, a costa de la experiencia del espectador. Primero nos colman de opciones; luego, cuando ya dependemos de ellas, nos retiran producciones o nos dejan series a medias porque en su Excel no “compensa” terminarlas. El resultado: catálogos llenos de historias inconclusas, espectadores recelosos de empezar series nuevas por miedo a que no las terminen, y una evidente degradación del valor cultural de las series (tratadas ya no como obras que perduran, sino como contenido desechable).
Cómo son las series cuando las vemos con el móvil en la mano
No solo han cambiado nuestras pautas de consumo, sino que también los propios contenidos se están adaptando a nuestra atención fragmentada. Hoy es habitual ver series con el móvil en la mano como “segunda pantalla”. Los datos lo confirman: el 88% de los estadounidenses usa un dispositivo secundario mientras ve la tele, porcentaje que llega a superar el 95% en millennials y en la Generación Z. Es decir, prácticamente todo el mundo whatsappea, scrollea por las redes o navega por Internet mientras tiene una serie de fondo. Y ojo: la mayoría no está buscando información relacionada con lo que ve, sino haciendo cualquier otra cosa. Atención capturada y dividida.
Ante esta realidad, muchas producciones han optado por volverse más “amigables” al espectador distraído. Series pensadas para estar de fondo, para acompañar mientras miras absorto tu smartphone. No es que todo el contenido sea así, pero explica la proliferación de títulos “de compañía” (pienso en cosas como Emily in Paris) que toleran bien que mires el móvil y sigas el hilo igualmente. ¿Cómo se logra eso? Con ciertas decisiones formales: guiones sobreexplicados y diálogos donde los personajes dicen explícitamente lo que están haciendo o pensando (por si el espectador se perdió la acción mientras miraba Instagram). Netflix parece que incluso ha dado notas a los guionistas pidiendo que los protagonistas “anuncien lo que están haciendo para que quien lo tenga de fondo se entere”. El resultado son escenas con diálogos redundantes y poca sutileza: líneas de texto, a veces casi paródicas, que obedecen a la siguiente consigna: nada de ambigüedad que exija prestar atención plena.
Visualmente, se percibe además cierta homogeneización o lo que llaman “look Netflix”: mucho primer plano y planos medios (fáciles de seguir incluso en pantallas pequeñas), fotografía luminosa estándar (evitando oscuridad o experimentos que en un móvil se verían mal), y montaje poco paciente (no vaya a ser que en un silencio prolongado el espectador aproveche para decidir irse a hacer otra cosa). También la arquitectura narrativa se aligera: diálogos más expositivos y redundantes, recaps incrustados, objetivos y emociones enunciados, giros subrayados, micro-arcos que se cierran y se reabren, ganchos y cierres en cliffhanger casi sistemáticos. Todo pensado para tolerar la atención intermitente: para seguir con el móvil en la mano sin exigir esfuerzo sostenido.
Esto, por supuesto, tiene un coste artístico. La televisión siempre tuvo obras para ver relajado y obras para ver con atención profunda (igual que en literatura coexisten novelas para la playa y otras para leer con calma). El problema es si toda o casi toda la oferta vira hacia lo primero. Cuando la prioridad es que la serie “no canse” al espectador multitarea, se tiende a evitar riesgos formales o narrativos que requieran concentración (saltos temporales sin pistas, experimentación en quien narra, sutilezas visuales, etc.). Se erosiona la capacidad de contemplación: esa escena pausada, sin diálogo, que antes te hacía reflexionar, hoy sería considerada “minutos en que el usuario se me puede ir”. Así, vemos un lenguaje audiovisual cada vez más estandarizado y user-friendly. Si el móvil es la pantalla principal y la tele la secundaria, se aseguran de que la serie no pida mirar fijamente a la secundaria. En definitiva, FUCK las series.

No quiero caer en la trampa de la nostalgia ciega: antes también había series horrorosas y hoy en día siguen existiendo series complejas y exigentes (pienso en Severance, en The Leftovers o en Dark, que permiten poca distracción) y otras fantásticas que entienden perfectamente lo que puede dar de sí el formato serie (Adults, The Pitt). Pero la corriente dominante es la de la serie-ambiente, que no molesta si la pones de fondo mientras cenas o respondes mensajes. Puede ser agradable, claro, pero si toda la ficción televisiva se amolda a eso, perdemos variedad y perdemos profundidad. Un capítulo de Plur1bus (confiamos en ti, Vince Gilligan) visto en pantallita y haciendo scroll no será la misma experiencia inmersiva que fue Lost cuando la veíamos (y vivíamos) con todos los sentidos. Como espectadores, además, nos acostumbramos a dividir la atención, y luego quizás nos cuesta más disfrutar de otras obras que sí la requieren, o se nos antoja demasiado tiempo dedicar tres horas y media a un Scorsese. Es un círculo vicioso: la oferta se adapta a la distracción, y la distracción aumenta porque la oferta ya no exige foco. De fondo, hay un conflicto entre la economía de la atención (plataformas que quieren nuestros minutos a cualquier costo) y la pedagogía de la atención (nuestra capacidad de concentrarnos, que deberíamos cuidar).
Cuando las métricas participan en el guion
Por mucho que lo más jodido sea la precariedad de quienes hacen las series, también es evidente que las métricas internas de uso están moldeando cómo estas se escriben y producen. Netflix y compañía ya no toman decisiones solo por criterios creativos; disponen de montañas de datos sobre engagement que operacionalizan la creación, que condicionan el acto artístico. Lo que no retiene suficientes espectadores, se modifica o se cancela, incluso escena por escena. Si mucha gente termina una serie, se renueva; si la mayoría se queda a medias, se ajusta o se cancela. Importa esencialmente la tasa de finalización. Ellos mismos dicen que “nunca han cancelado una serie de éxito”; la traducción es: si la cancelan es que no alcanzó las métricas que ellos definieron como éxito. Son esas métricas las que guían el hacha. Hasta aquí, todo normal. Con unas métricas u otras, pero ha sucedido toda la vida.
Lo más sutil y novedoso es cómo guían también los guiones desde el inicio. Ejecutivos y showrunners saben que en la analítica de plataformas hay puntos críticos: el porcentaje de gente que sigue tras el piloto, la caída típica hacia mitad de temporada, la fracción que llega al último capítulo. Así que hay instrucciones tácitas (y a veces explícitas) de diseñar los capítulos para maximizar la retención. Se insiste en abrir con gancho potente (si el primer capítulo no engancha en 5 minutos, muchos se van). Se meten cliffhangers al final de casi cada episodio, para que el espectador no pueda evitar reproducir el siguiente. Si a mitad de temporada suele haber bajón de audiencia, se mete un giro radical en el episodio 5 o 6 para reenganchar (aunque la lógica interna se resienta). En resumen, hay una cierta “escritura orientada por el dashboard”: antes la pregunta clave era “¿qué necesita la historia en este punto?”; ahora a veces parece “¿qué necesita el gráfico de retención en este punto? ¿qué dicen nuestros datos de retención cuando metemos o quitamos tal cosa?”. Ya no se escribe solo para espectadores, se escribe para que las métricas den un número concreto.
Tiene que ver con lo contrario del credo de David Simon, creador de The Wire. Él defendía escribir sin bajar el listón ni sobreexplicar: en una entrevista de 2007 soltó un “fuck the average reader” para rechazar la narración pensada para un “espectador medio” al que hay que dárselo todo masticado; la frase se ha recontado a veces como “viewer”, pero el sentido es el mismo: confiar en la inteligencia del público y no escribir a su mínima atención. La escritura de plataformas invierte esa ética: se escribe para sostener la curva de retención aunque la historia pierda aire. Es, en cierto modo, pasar del “que se joda el espectador medio” de Simon al “que no se me caiga el espectador medio en el minuto cinco”, dictado por las analíticas internas.
Todo esto no significa que los guionistas sean robots siguiendo órdenes de un algoritmo de recomendación o de unas métricas. Pero sí significa que el entorno material en que se crean las series está fuertemente condicionado por, mucho más que nunca antes, datos de audiencia hipersegmentados y procesados en tiempo real. Y esa capa de presión, sumada a las condiciones laborales y al nuevo hábito del público, da forma a lo que vemos. Podemos criticarlo sin caer en teorías conspirativas: no es que una IA escriba los guiones (que también podría ser), es que los incentivos están alineados para priorizar la cantidad de minutos sobre la calidad de minutos. Y eso, en última instancia, va en contra de nosotros como espectadores.
El gran atracón
Hablemos de la forma habitual de consumir una serie. Ver cinco capítulos seguidos de una serie puede parecer un plan inofensivo, pero numerosos estudios señalan lo contrario, que el atracón seriéfilo no es inocuo. Las plataformas lo incentivan porque optimiza la retención, sí, pero penaliza nuestro sueño, nuestra memoria e incluso el disfrute a largo plazo.
Empecemos por el sueño: un pionero estudio de 2017 vinculó por primera vez el binge-watching con trastornos de descanso en jóvenes adultos. Encontró que más del 80% de universitarios encuestados se daba atracones de series, y que quienes lo hacían con mayor frecuencia presentaban peor calidad de sueño, más fatiga e insomnio que quienes consumían televisión de forma tradicional. Medían también la alerta cognitiva antes de dormir: tras horas inmerso en la narrativa de una serie, al cerebro le cuesta más desconectar para conciliar el sueño, y en efecto los “atraconers” (perdón) mostraban casi el doble de probabilidad de dormir mal. Ese estado de excitación mental pre-sueño era la causa principal. Y no solo por las horas robadas al sueño, sino por cómo nos deja la mente acelerada en un momento en que debería ir bajando revoluciones.
Luego está el tema de la memoria y el disfrute. Devorar una temporada en dos días puede hacer que la olvidemos antes. Esto se relaciona con el conocido “efecto de memoria espaciada” en psicología: nuestra memoria retiene mejor la información cuando la recibe espaciada en el tiempo, con intervalos para asimilar, que cuando la recibe de golpe. Aplicado a series: si ves un capítulo por semana, tienes días para procesar, comentar, anticipar; si ves diez de un tirón, las tramas y emociones se agolpan y es fácil que a las pocas semanas se hayan esfumado. Hay evidencias empíricas en esa línea: las series lanzadas semanalmente tienden a mantener la conversación del público mucho más tiempo que las lanzadas de una tacada. Hay datos que muestran que las series con estreno semanal generan un 33% más de engagement de la comunidad durante su emisión y lo sostienen un 50% más de tiempo que las de atracón. Pensemos en The Last of Us (HBO, 2023): cada lunes se comentaba el episodio del domingo, había teorías sobre los cambios de la serie frente a la narrativa del videojuego, memes, expectación; fue un fenómeno por dos meses. En cambio, cuando Netflix lanza todo de golpe (Wednesday, Stranger Things), obtiene un pico enorme de visionados y conversación la primera semana, pero luego el interés se desinfla rápidamente. Si buscamos que las series sean parte de la cultura compartida, la cadencia semanal parece más propicia para la memoria individual y colectiva que el atracón efímero.
Por último, el autoplay que ya he criticado en semanas anteriores para consumos musicales. Esa función que invita a ver otro capítulo es quizás el patrón más nefasto de las plataformas. Nos quita deliberadamente la fricción de tener que decidir “¿paro o sigo?”, incentivando seguir por inercia. Un estudio experimental midió su impacto desactivándole a un grupo de usuarios el autoplay de Netflix y a otro no. ¿Resultado? Los que tenían el autoplay vieron de media 18 minutos más por sesión que los que no. Dieciocho minutos extra simplemente por ahorrarte levantar el dedo para dar a “siguiente”. Tal es el poder del diseño de las apps sobre nuestro comportamiento. Muchos participantes ni se habían dado cuenta de cuánto veían de más hasta que quitaron la reproducción automática. El diseño favorece la adicción y maximiza el engagement aunque vaya contra el bienestar del usuario. Y en efecto, el estudio advierte que el autoplay contribuye a que la gente pierda la noción del tiempo, vea más de lo que pensaba y descuide otras actividades (como descansar). Si bien la mitad de usuarios prefiere dejarlo por comodidad, quienes lo quitaron reportaron en el estudio sentirse mejor teniendo que decidir conscientemente: “¿sigo viendo o no?”.
Todo esto dibuja un panorama donde el atracón optimizado por diseño nos lleva a consumir series más que a ver series. No es cuestión de demonizar los maratones ocasionales (¿quién no ha devorado una temporada en un fin de semana porque realmente cayó fascinado?). El problema es cuando se vuelve la norma y ocurre incluso con series que en realidad nos dan igual, pero que seguimos por hábito. Esa práctica binge puede disminuir el placer a largo plazo: al no darle espacio a la anticipación ni al reposo, las historias dejan menos huella. También, cuando pasa demasiado tiempo entre temporadas (a veces años, véase Stranger Things), el binge inicial se traduce en amnesia seriéfila: llega la nueva temporada y ya apenas recuerdas qué pasó en la anterior, porque no la viviste semana a semana, solo la consumiste rápidamente y la apartaste. Entonces toca ver recapitulaciones o revisar tramas en Wikipedia para poder seguir (un horror). En cambio, de series que vimos con calma quizá conservemos un recuerdo más nítido. Por no hablar de que perdemos ese “día después” del que hablaba al principio. Con Juego de Tronos los lunes eran día de teorías global. Con Lost eran los jueves. Esa conversación, ese pensar durante días “¿qué habrá dentro de la escotilla?”, fortalece no solo la comunidad fan sino también nuestra propia memoria de la obra (ganaría un trivial de Perdidos quince años después, cero dudas). Cuando todo se entrega en bandeja para ver en 24-48 horas, esa liturgia desaparece, sustituida por un ruido corto en redes que pronto salta al siguiente estreno. Es paradójico: tenemos más series que nunca, pero su poso cultural es más superficial, porque apenas duran en el imaginario antes de ser reemplazadas por la siguiente novedad en la cola de auto-reproducción.
Nostalgia y candor dosmilero
Pido perdón por volver a Lost y a esa época dorada pre-atracones. Pero, como decía, ser lostie no era solo ver una serie: era unirte a un fandom global que se apropiaba de la obra, la expandía y la mantenía viva entre capítulos. Lostpedia, la wiki comunitaria, llegó a tener decenas de miles de páginas y más de 26.000 usuarios registrados en 2008, documentando cada detalle de la isla. Había foros analizando cada segundo de la serie, quedadas en cines para ver finales de temporada, debates encendidos en los primeros Facebook y Tuenti. Era una conversación prolongada que hacía de ver la serie un acto social. Importaba tanto el episodio como lo que venía después: la teoría loca que comentabas al día siguiente, las apuestas sobre quién era Jacob, sobre qué era el humo negro… Esa es la clave: el tiempo. El tiempo entre episodio y episodio era espacio para la comunidad y la memoria. Hoy, comparémoslo con los fandoms de los estrenos pensados para maratonear. Piensa en cualquier “serie fenómeno” de Netflix de los últimos años: se estrena una temporada completa un viernes, se devora en un fin de semana, se comentan cuatro giros de guion en redes y, al cabo de unos días, el algoritmo ya está empujando el siguiente título de moda. Claro que hay entusiasmo, pero la estructura temporal es otra: casi no hay respiración para que la conversación se sostenga, para que se expandan sus universos. Es casi fast food para el fandom: hype rápido, reacción inmediata en redes y a otra cosa. Por el contrario, fandoms “dosmileros” como el de Lost o Battlestar Galactica tenían un componente casi de club perenne.
Esta nostalgia no trata de decir que “antes todo era mejor”. También en los dosmiles había ficciones horrorosas y maratones de DVDs. Sino de señalar cómo el cambio de ritmo ha reconfigurado nuestra vida común en torno a las series. Antes, una buena serie semanal era un evento recurrente que sincronizaba a la audiencia; hoy, la lógica del atracón la convierte en un input más de la dieta individual. Aquella espera activa de siete días (o de meses entre temporadas), que podía parecer una tortura, tenía su lado virtuoso: nos hacía dialogar, predecir, disfrutar en comunidad. Perdemos el ritual compartido.
Con todo, intento cerrar el texto reconociendo posibles contraargumentos y matices:
¿Acaso las series no pueden ser tan buenas como el buen cine? Claro que sí. Nadie niega que series como The Wire, Los Soprano, Mad Men, Twin Peaks, Bluey, Breaking Bad, The Leftovers o, más reciente, Chernobyl o Succession sean productos artísticos al nivel del mejor cine. Si pensamos en ellas, suelen ser series con arcos finitos o buena estructura de episodio, control creativo fuerte y un ritmo narrativo meditado, no escritas pensando en las métricas ni hinchadas artificialmente. Demuestran que el medio puede alcanzar la profundidad temática y estética del buen cine (o incluso más). El problema no es que la tele “quiera ser cine”, sino cuando lo imita solo en la superficie: producciones fastuosas, puestas en escena opulentas y partituras solemnes, pero debajo sigue mandando la lógica de volumen y prolongación. Tele y cine son medios distintos. La televisión brilla cuando aprovecha su duración: crecimiento paciente de personajes, variación tonal, capítulos con función propia y, si es autoconclusiva, cierta conversación entre episodios. El cine brilla cuando condensa: unidad formal, autoría nítida, riesgo visual y cierre. Cuando se cruzan mal, aparecen híbridos sin pulso ni precisión: series que estiran diez horas una historia de dos, y películas que no cierran porque ya piensan en la secuela. Resultado: ni plenamente televisivo (falta respiración y calor) ni plenamente cinematográfico (sobra relleno y minutos). La salida es sencilla de enunciar y difícil de cumplir: que la tele sea tele y el cine sea cine. Si tu historia cabe en 120 minutos, no la fuerces a ocho horas. Si necesita ocho horas, que cada capítulo signifique algo de verdad y que exista un rumbo y, a ser posible, un cierre. Ideas claras, duración justa y un ritmo que respete la atención.
¿Y el cine acaso no se ha “plataformizado” también? Así es. La epidemia de contenido serializado afecta también al cine comercial: universos extendidos, secuelas interminables, cine-algoritmo, reboots y fórmulas repetidas. Hollywood también persigue minutos de atención (y entradas vendidas) a toda costa. La crítica aquí es más profunda que “cine bueno, series malas”: el problema es el diseño de consumo orientado a la cantidad sobre la calidad, independientemente del medio. En cine lo vemos con franquicias planeadas como series que pierden alma; en series lo vemos con todo lo que llevo escrito hasta aquí. Ambos medios están convergiendo bajo la lógica del contenido infinito, y eso diluye la singularidad de cada obra. Así que no idealizo al cine: también este debe librar su batalla contra el estado actual de nuestra deriva digital. Pero creo que, afortunadamente, en el cine siguen existiendo más producciones independientes, mayor financiación estatal para fomentar la creación artística sobre el puro profit, y cineastas que luchan por la experiencia cinematográfica como algo más que “contenido”. Del mismo modo que también sigue habiendo seriéfilos que quieren series que sean algo más que “minutos”.
“Yo abandono en el segundo episodio si la serie no me convence” ¡Enhorabuena! Esa es la actitud saludable que intento fomentar con cada uno de los textos de este blog. Los espectadores no somos autómatas sin agencia: podemos y debemos ejercer higiene de consumo. No te debe nada una serie mediocre, ni tú a ella. Antes, muchos teníamos cierto “completismo” de acabar todo aunque no nos gustara (quizá heredado de cuando había menos series disponibles y aguantabas lo que fuera). Hoy, con sobredosis de oferta, la habilidad clave es saber abandonar. Hay algo liberador en dejar de ver una serie que no te convence y pasar a otra cosa más enriquecedora (sea otra serie mejor, sea un libro, un disco o sea salir a correr). Es preferible esto a la alternativa: tragar por inercia horas y horas que no te aportan nada.
En definitiva, no todo está perdido. Podemos reconducir nuestra relación con las series para que vuelvan a ser arte, entretenimiento y un placer compartido, en lugar de un hábito medio compulsivo que lo devora todo. O bien podemos renunciar a ellas y cambiar de medio. No pasa nada. Se trata de reivindicar nuestro tiempo y nuestra atención. Que no sean las plataformas quienes dicten cómo consumimos historias, sino nosotros quienes decidamos cómo queremos vivirlas. Menos minutos, más memoria. Menos algoritmo, menos métricas, más cultura, más conversación.



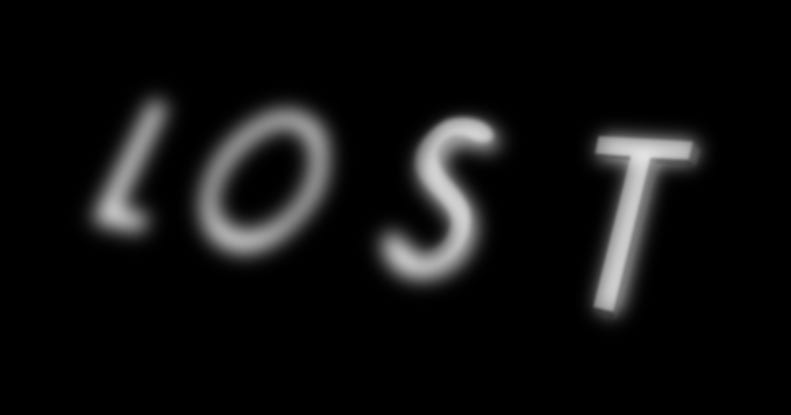
Gran texto! ;)
Me encanta tener que esperar una semana para ver un capítulo nuevo de la serie X (Plur1bus). Aún recuerdo el puto año y medio de espera para ver la segunda parte de la 5ª de Breaking Bad.
Esto me obliga a pensar el capítulo, reflexionar sobre lo que me cuenta, sus personajes. Esto me permite retomarlo unos días después. No para verlo entero, quizá para ver las partes que más me gustaron o los planos que me llamaron la atención. Creo que de eso se trata, coño, de procesar lo que vemos, pensar el arte, dejar que te atraviese. Por eso cuando sale el juego "El Juego del Calamar 2" y me lo meto por el culo en menos de 2 días lo olvido a los siguientes dos. A Netflix le da igual que retengas tus series, le da igual incluso que llegues a considerar arte aquello que producen, porque solo quieren que se hable de sus contenidos durante dos semanas y a otra cosa.
Netflix no produce (arte y producir suenan tan mal juntas) series y películas desde el arte, sino desde los despachos. De igual modo, no olvidemos que en la gran mayoría de "cosas" que produce Disney suele tener un par de planitos con personajes apiñados para que quepan en el formato vertical del móvil y poder subir cositas a TikTok!
Cuando iba a primero se bachiller 2005 O 6, ni me acuerdo ya, mi profe de griego clásico vino un día a clase y me dió un DVD pirata. Cuando miré ponía "Lost - Temporada 1-2 RIP". El me dijo: "tienes que ver esto" y yo le dije: "y el examen de mañana? Y él repitió: "Tienes que ver esto"